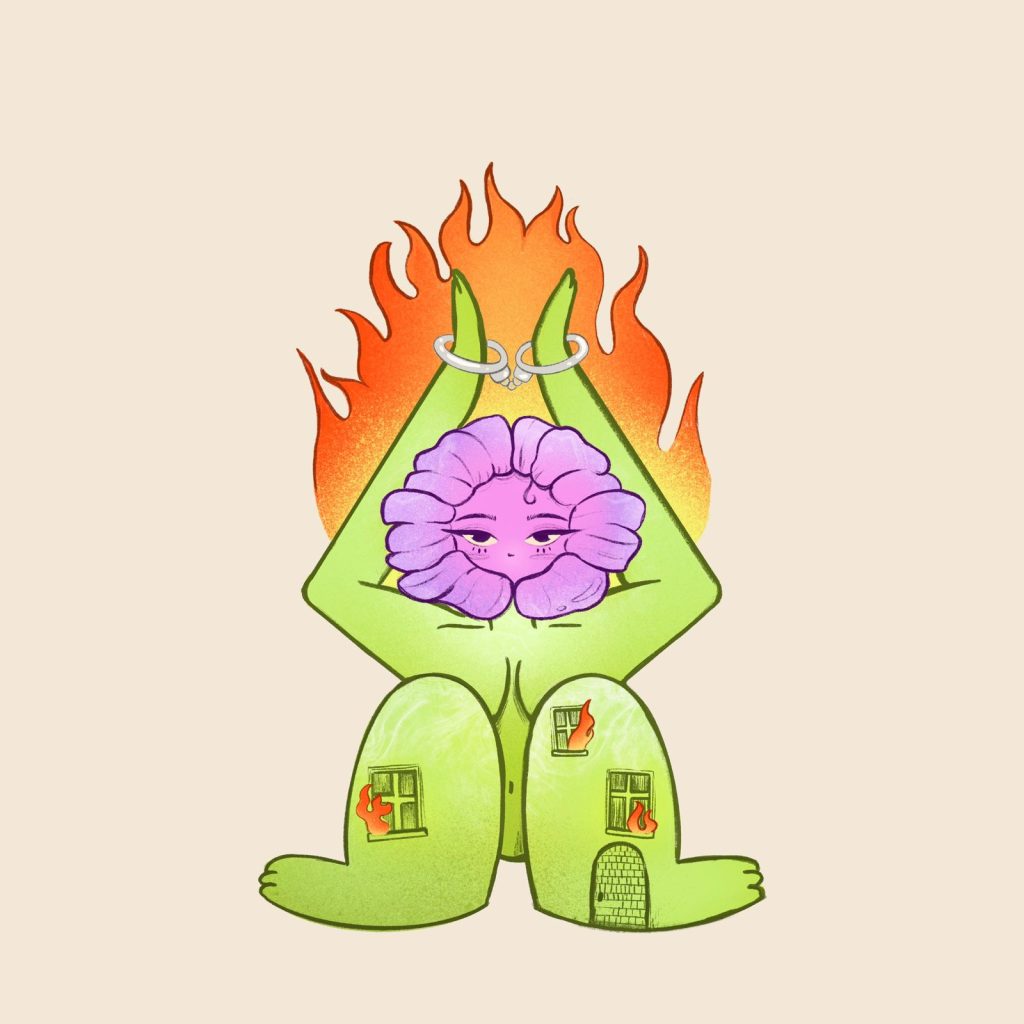Revista Plataforma
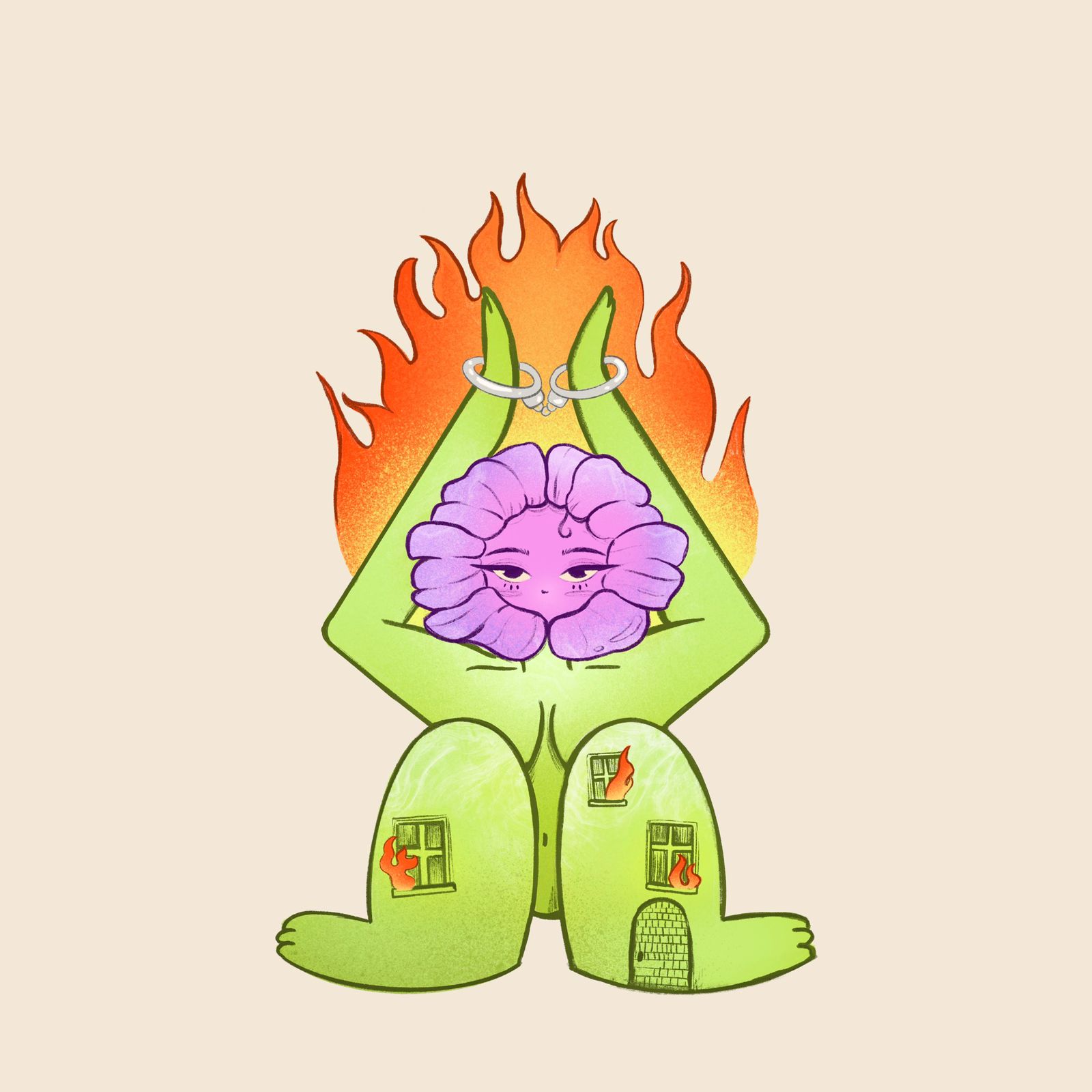
- Reneé Hernández
- Ensayos
Espacios sociopolíticos y culturales reproductores de la gordofobia.
Reneé Gabriela Hernández Chavero
Este ensayo es un análisis de documentos de teóricas feministas y gordas, así como un breve recuento de los espacios sociopolíticos y culturales en los que se reproduce la gordofobia, evidenciando el racismo en ésta. Para finalizar, menciono la importancia de los espacios de gordas para gordas.
Palabras clave: Gordofobia, género, discriminación, pesocentrismo, espacios sociopolíticos y culturales.
A través de la historia han existido prácticas de silenciamiento dirigidas a ciertos grupos poblacionales, dentro de estos están las mujeres, las personas gordas y las racializadas. En el caso específico de las gordas, hubo un momento que incluso en el propio movimiento feminista¹, se nos silenció.
De hecho, en algunos espacios académicos, en especial en los de las ciencias médicas, se han realizado diversos estudios acerca del “sobrepeso” y/u “obesidad”², donde las personas gordas son deshumanizadas, pues se las considera “[…] como si fueran objetos, sin subjetividad, y no como agentes que desarrollan análisis de su situación y trabajan para resolverla; se les convierte en datos, en no personas […]” (Blázquez, 2010, p. 24).
Además, de que las investigaciones generadas por gordas o que son aliadas de éstas, viven injusticias hermenéuticas, pues sus aportaciones son desvalorizadas porque pertenecen a un grupo o grupos sociales que históricamente han sido despojados del poder y, por ende, se encuentra aislados de los espacios donde se generan los significados sociales, por lo que sus experiencias no son consideradas o son mal interpretadas (Fricker 2007, citado por Chaparro, 2021).
No sólo en la academia existen estas prácticas, el Estado mexicano ha venido estableciendo políticas gordofóbicas que se reproducen a través de las instituciones de salud y de educación pública.
En el sector público de la salud perdura el sanitarismo, que de acuerdo con Méndez y Cosío (2022) es un discurso que va de la mano de la racionalidad neoliberal pues hace responsable económica y moralmente de su salud a la persona. Al igual que, el pesocentrismo que es un modelo de clasificación y jerarquización de los cuerpos a partir de su medición, que utiliza el peso como indicador de salud y enfermedad, sin revisar otros factores de la salud integral (Contrera y Moreno, s. f.).
De esta forma, el Estado y el sector privado evaden responsabilidades como: generar un Sistema Nacional de Cuidados, velar por la seguridad alimentaria y crear políticas laborales que concilien la vida familiar, laboral y personal.
En el segundo caso observamos que existe el ejercicio “¿Que puede decir de la medida de mi cintura con mi estatura?” en un libro de texto gratuito, que se enfoca en legitimar el llamado índice de masa corporal (IMC) que ya ha sido declarado como obsoleto por la Asociación Americana de Medicina (AMA, 2023), pues es considerado racista y sexista tras haberse basado solo en medidas del hombre promedio occidental, caso repetido en las ciencias que utilizan como referente mundial a dicho hombre blanco, cristiano propietario, capaz y heterosexual (Maffía 2007, citado en Chaparro, 2021).
Dicho ejercicio reproduce los estereotipos de género al retratar a la madre y a la enfermera, ya que refuerza la premisa de que las mujeres somos únicas encargadas del trabajo del hogar y cuidados, incluyendo la alimentación de las familias.
Esta actividad lleva a las infancias, sin que ellas lo quieran, a ser policías de los cuerpos³ de sus familias y comunidades, ya que les conmina a utilizar una cinta métrica y medir a quien se les atraviese y señalar que tiene la probabilidad de “padecer obesidad”⁴.
Este ejercicio es comparable a la historieta “¿Qué te estás tragando?” analizada en el texto de Méndez y Cosío (2022) y donde señalan:
Cómo es que la gordura pone de relieve la dimensión de género de ese discurso, donde el género no se correlaciona de manera fija con mujeres u hombres, sino que determina la ubicación de algo —en este caso la gordura— en un lado u otro de una serie de dicotomías jerárquicas: la forma y la materia, la mente y el cuerpo, la fuerza y la debilidad, la salud y la enfermedad, la limpieza y la suciedad, lo propio y lo ajeno (Méndez y Cosío, 2022, p. 25).
Así, miramos a un niño y a una madre señalados por una enfermera por sus “malos hábitos de vida”, haciendo una fotografía de cómo el Estado responsabiliza completamente de la salud y la seguridad alimentaria a las personas, legitima los diagnósticos sin estudios clínicos, promueve el señalamiento a aquellos sujetos que no quieren o no pueden someterse a los parámetros indicados y patologiza a la gordura, sin que ésta sea una enfermedad.
Otra de las acciones gordofóbicas es la permisión de políticas de contratación discriminatorias basadas en la absurda premisa de la “buena presentación”, que reproduce el orden de género, pues la construcción de la femineidad es uno de los pilares en los que se sostiene la belleza entendida como aquellas normativas y modelos corporales impuestos a las mujeres por un sector sociopolítico-cultural (Muñiz, 2014).
Estas normativas repercuten en la capacidad de las gordas de generar ingresos, ya que, aun cuando contamos con la capacitación y las habilidades para desempeñar una labor, no somos contratadas por nuestra apariencia. Esta condicionante sumada al racismo, la división sexual del trabajo⁵ y la construcción de la economía, hace casi imposible encontrar un empleo.
Entonces, aquellas mujeres que tenemos la grasa ubicada en zonas no erógenas, con tonos de piel considerados como feos, de estatura baja o muy alta, que no denotan femineidad (Quintero, 2023) vivimos constantes discriminaciones y violencias que funcionan como correctivos con el objetivo de que performemos correctamente nuestro género, aunque tengamos que mutilar nuestros cuerpos.
Así, en los espacios médicos existen diversos productos milagro como las cirugías plásticas y bariátricas que prometen “normalizar”⁶ las corporalidades, alcanzar la belleza y la perfección corporal, que para las mujeres son sinónimo de éxito, posibilidad de ascender socialmente, obtener mejores condiciones de vida, un empleo digno y/o un matrimonio conveniente (Muñiz, 2013).
La gordofobia racista y clasista reproducida en estos espacios sigue conformando realidades violentas y discriminatorias para muchas gordas. En mi caso, tengo el privilegio de acceder a los grupos y discursos antigordofóbicos que me ayudan a lidiar con las emociones resultantes de los ataques de mi familia, de los medios de comunicación y de las campañas publicitarias del Estado.
Empero, no todas las personas cuentan con esta contención y espacios seguros, por lo que es urgente que para la construcción de nuevas realidades más gordas accedamos a diversos ámbitos para hablar de la propia experiencia.
Referencias
¹ Méndez y Cosío (2022), hacen el señalamiento de que (l)os primeros estudios feministas sobre la gordura se concentraron en cuestionar, en nombre de la liberación de las mujeres, las normas corporales de feminidad. Fueron populares las explicaciones psicológicas de la gordura como la de Orbach (1978), según la cual las mujeres comían en exceso para compensar las insatisfacciones que les imponía el rol femenino tradicional (p. 17).
² Entrecomillo estas palabras porque dentro de los activismos gordes se consideran patologizantes.
³ La policía de los cuerpos son personas en lo cotidiano que buscan controlar a las personas gordas y hacerlas cumplir los limitados estándares corporales con la promesa del éxito y la felicidad cuando logren estar delgadas, situación que no sucede en realidad (Oyosa, 2015).
⁴ Entrecomillo estas palabras, ya que es necesario entender que la gordura no es una enfermedad.
⁵ De acuerdo con Abasolo, O. & Montero, J. (s. f.), la división sexual de trabajo es “la especialización de tareas que se aginan en función del sexo y que suponen una distinta valoración social económica y simbólica” (p. 39).
⁶ Entrecomillo esta palabra pues el concepto normal es patologizante y niega la diversidad humana.
Fuentes consultadas
Abasolo, O. Montero, J. González, H. & Santiago, B. (s. f.). Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género. Igualdad en la diversidad. Madrid: FUHEM Ecosocial.
AMA. (2023). AMA adopts new policy clarifying role of BMI as a measure in medicine. AMA. Recuperado de: https://www.ama-assn.org/press-center/press-releases/ama-adopts-new-policy-clarifying-role-bmi-measure-medicine
Blázquez, N. (2010). Epistemología feminista. Temas centrales. En Norma Blázquez, Fátima, Flores y Maribel Ríos (coomps.), Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales, México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Facultad de psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 21-38.
Chaparro, A. (2021). Feminismo, género e injusticias epistémicas. Debate Feminista, 62, pp. 1-23.
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México COPRED. (2023). Glosario para entender la gordofobia y el gordoodio. Recuperado de: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/glosario-1.pdf
Contrera, L. & Moreno, L. (s.f.). Cuadernillo de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal gorda. https://ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/gestor/uploads/CUADERNILLO%202%C2%B0%20p%C3%bablico%20 general.pdf
Méndez, G. & Cosío, I. (2022). Género y Gordofobia. Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
Muñiz, E. 2012. La cirugía cosmética: Productora de mundos posibles. Una mirada a la realidad mexicana. ESTUDIOS, núm. 27, pp.119-132
— Del mestizaje a la hibridación corporal: la etnocirugía como forma de racismo. Nómadas, (38), pp. 81-97.
Oyosa, A. (2015). De gordura, gordas y gordofobia: discriminación, opresión y resistencia. En M, Sánchez, A. Oyosa y L. Álvarez (Coords.), Miradas convergentes frente a cuerpos disidentes.
Quintero, G. (2023). “Nadie te va a querer por gorda”. Efectos de la performatividad del miedo, la vergüenza y la culpa en la producción de cuerpos feminizados. Incidencias, (2), pp. 20-29.
Reneé Gabriela Hernández Chavero
Me identifico como gorda, periferizada y migrante interna. Mi interés se encuentra en el estudio de los derechos humanos y los efectos de la discriminación territorializada y corporal en la vida de las mujeres. Me he desempeñado tanto en organizaciones sociales como en la administración pública, descubriendo que la sinergia entre estos sectores es elemental.
Soy politóloga de formación, especialista en derechos humanos y maestra en pedagogía. Me he diplomado en perspectiva y relaciones de género, también en el diseño de materiales didácticos con enfoque en derechos humanos para su uso en contextos educativos y en el derecho a la no discriminación.
¿Te gustó? ¡Compártelo!